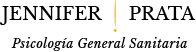Escrito por Jennifer Prata (1) y Mónica Blasco Roldán (2)
Resumen
El suicidio es un tema a debate y preocupante. Aunque sigue siendo un estigma en nuestra sociedad actual es considerado un fenómeno multicausal y un grave problema de salud pública a nivel mundial. Ser policía es una profesión que no siempre es reconocida a nivel social, pese a que es la que vela por la seguridad y mantenimiento del orden de la ciudadanía. Sometidos a altos niveles de estrés por la exposición a situaciones de violencia continuas, los policías pueden verse afectados en su vida laboral, personal y familiar. Por ello, el presente artículo pretende abordar la violencia como factor de riesgo de suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Abstract
Suicide is a matter of debate and concern. Although it is still a stigma in our current society it is considereda multi-causal phenomenon and a serious public health problem worldwide. Being a policeman is a profession that is not always recognized on a social level, despite the fact that it is the one that ensures thesafety and maintenance of the order of citizens. Submitted to high levels of stress due to exposure to situations of continuous violence, police officers can be affected in their work, personal and family life. Therefore, this article aims to address violence as a risk factor for suicide in the Security Forces and Corps.
Palabras clave: suicidio policial, suicidio, parasuicidio, violencia, policía, conductas suicidas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, factores de riesgo
Key Words: police suicide, suicide, parasuicide, violence, police, suicidal behaviors, Security Forces and Corps, risk factors
Alrededor de 800.000 personas se suicidan en todo el mundo, lo que supone una muerte cada 40 segundos, siendo que muchas más lo intentan cada día, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S. 2009, 2019).
Investigaciones apuntan a que el suicidio se puede prevenir no solo llevando a cabo actividades que pueden favorecer la educación de niños y jóvenes, como tratar de una manera efectiva los trastornos de salud mental, y también a través de un control ambiental de los factores de riesgo (OMS, 2009). Así, la correcta información, sensibilización y el desarrollo de estrategias integrales con un enfoque multisectorial de la salud pública deben ser llevados a cabo para prevenir el suicidio (OMS 2019).
De la Serna (2021) defiende la idoneidad de que los planes de prevención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante FFCCS) sean eficaces, ya que algunos de éstos cuentan con planes es necesario que estén revisados, actualizados y modificados las veces que sean necesarias, porque se constata que no están teniendo los resultados esperados.
En esta línea, en noviembre de 2020, la Policía Nacional ha aprobado el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la conducta suicida. El principal objetivo es mejorar el bienestar psíquico de los agentes, intentando disminuir así el número de suicidios de éstos (Ministerio del Interior, 2020). Aunque se haya recientemente puesto en práctica no deja de ser un dato esperanzador.
Marí Julián (2020) destaca entre los factores de riesgo de suicidio en las FFCCS la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, la rigidez de la Administración Pública, la estigmatización de la salud mental donde la depresión es vista como una debilidad no solo por parte de los compañeros sino también por los mandos superiores, tener fácil acceso a un arma de fuego, la disponibilidad para la movilidad geográfica. En este sentido Blasco (EFE, 2020) en una entrevista concedida a la Agencia EFE menciona que la desensibilización ante la muerte es otro factor de riesgo a tener en cuenta, debido a la exposición diaria del policía a niveles altos de ansiedad y estrés ocasionados por situaciones de extrema violencia, como por ejemplo agresiones, asesinatos, robos, etc.
En esta línea nos vamos a centrar en la violencia alrededor del trabajo del policía. De esta manera, vamos a hacer uso aquí del término violencia en su sentido más convencional, como un ataque o un abuso enérgico sobre las personas, teniendo esta violencia una intencionalidad como forma de ejercicio de poder mediante la fuerza a través de medios físicos o psicológicos. Entendida también como una problemática actual de origen multicausal y expresada de muy diversas formas.
A lo largo y ancho del mundo, las policías a las órdenes de las autoridades políticas, son los cuerpos encargados de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Así que, en esta profesión, los sujetos para llevar a cabo sus cometidos se ven envueltos en prácticamente todo tipo de violencia que pueda existir.
También sabemos que la violencia, tanto padecida sobre uno mismo como a través de terceras personas, afecta en mayor o menor medida al individuo. Pero, ¿en qué medida afecta como factor de riesgo en las conductas suicidas?
Lo que a continuación se va a exponer es una disertación sobre uno de los factores de riesgo que afecta a los policías, y por ende, a otras profesiones que en su día a día son objeto de agresiones como conducta que materializa la violencia. Esto sucede como víctimas directas o al acercarse a un evento traumático experimentado por otro, al que tienen que socorrer, atender, escuchar y con el que deben empatizar para realizar correctamente su trabajo, teniendo que ser capaces de realizar una atención psicosocial en los primeros momentos de un suceso traumático. Y todo lo anterior a la vez que se les exige que no se vean afectados ni sus comportamientos ni sus emociones, pidiéndoles que sean expertos de las intervenciones en crisis.
Nos proponemos articular una serie de interrogantes sobre si la violencia que acompaña a la profesión del policía ha ayudado en la cultura policial a la creación de toda una semántica institucional sobre la muerte, lo que hace que los policías en riesgo por suicidio estén un paso más cerca de ella que el resto de la población. Concluimos con la convicción de la necesidad de realizar más estudios específicos sobre las FFCCS en España.
VIOLENCIA EN EL TRABAJO POLICIAL
La policía nacional española, resumiendo considerablemente, tiene como funciones en los lugares de su competencia las siguientes: Velar por el cumplimiento de las Leyes, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades. Auxiliar y proteger a las personas y bienes que se encuentren en peligro por cualquier causa. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. Prevenir la comisión de actos delictivos e investigar los delitos y cometidos para descubrir y detener a los presuntos culpables, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. También captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. Asimismo deben colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, y las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. Y colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países.
Para lograr llevar a cabo estas funciones se organiza territorialmente en Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales (y de las ciudades de Ceuta y Melilla), Zonales, Locales, de distrito y puestos fronterizos.
En cada uno de ellos el trabajo se reparte entre las distintas unidades según sus funciones determinadas. Dentro de la policía, los puestos operativos que tienen contacto con víctimas, agresores y situaciones de especial estrés se encuentran entre los mayoritarios, siendo mucho menores las labores policiales no operativas o administrativas.
Entre todos los delitos o eventos traumáticos más comunes que pueden tener una gran incidencia en el estrés y que atiende de una forma u otra en su día a día la policía nacional se hallan: Abandonos de familia, menores/incapaces, abortos, abusos sexuales, accidentados, accidentes laborales, accidentes de tráfico, accidentes con fallecidos, con heridos, o sin lesionados, acosos sexuales, actas armas blancas u objetos peligrosos, actas de consumo o tenencia de estupefacientes, agresiones físicas (con lesiones graves, leves o sin lesiones), agresiones sexuales, alarmas (en domicilios, entidades bancarias o establecimientos), allanamientos de moradas, amenazas de bomba, amenazas NRBQ, amenazas o coacciones a las personas, apariciones de cadáveres, asesinatos, asistencias a mayores o incapaces, atentados a agentes de la autoridad, atentados terroristas, sucesos con bandas juveniles, llamadas de Centro Cometa (mujeres bajo protección por violencia de género), concentraciones, conflictos vecinales, acontecimientos contra el respeto a los difuntos, contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos, contra la seguridad del tráfico, corrupción de menores, custodias de detenidos y presos, daños, derrumbes, desalojos, desobediencias/resistencias a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, detenciones ilegales, emergencias sin especificar, enfermos mentales, estafas, exhibicionismo y provocación sexual, explosiones, extorsiones, falsas emergencias, homicidios, hurtos, identificaciones, incendios, infracciones contra la libertad, contra la libertad sexual, contra la intimidad, intentos de suicidio, inundaciones, maltrato o abandono de animales domésticos, manifestaciones, menores fugados, menores en situación de desamparo, muertes naturales, muertes violentas, ocupación de inmuebles, orden público, intervenciones humanitarias, delitos contra la constitución, contra la protección del medio ambiente/flora/fauna, paquetes sospechosos, peleas/riñas, protección de personas, protección víctimas de violencia de género, reclamaciones judiciales, rescates/salvamentos, robos con fuerza, robos con violencia (en bancos con rehenes, sin rehenes, en domicilios, de vehículos, en establecimientos, tirones) robos con violencia o intimidación a personas, secuestros, suicidios consumados, sustracción de menores, tenencia de armas y explosivos, terrorismo, tiroteos, traslados a efectos de identificación, vehículos sospechosos, vigilancias y violencia de género y doméstica.
Cada uno de estos sucesos, que deriva en un acontecimiento crítico, pasa por un gran número de policías. De estos acontecimientos puede ser conocedora la policía por llamada a la sala de 091 que, será atendida por un funcionario y pasará como mínimo por otros dos hasta que se comunique a una unidad que se encuentre en vía pública para hacerse cargo de la misma. Este indicativo estará compuesto por dos policías (o algún otro caso por tres, cuatro o más efectivos) pudiendo necesitar apoyo de más indicativos. O simplemente estos escenarios puede encontrárselos fortuitamente algún agente, se halle o no de servicio. Recordemos la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual en su Capítulo II, Artículo quinto, punto cuarto, Dedicación profesional, dice textualmente “Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.”
Si nos encontramos entonces ante un situación que no puede solucionarse completamente con la presencia policial in situ (o se tiene conocimiento directamente por otra vía), se interpondría denuncia para comunicarlo a las autoridades judiciales a través de una oficina de denuncias y atención al ciudadano, teniendo la víctima del delito o intervención contacto con uno o varios funcionarios policiales más. Este atestado se pasa a su vez a unidades de policía judicial para su investigación, y dependiendo de la gravedad de los hechos, cada evento puede implicar a una cantidad importante de policías. Lo mismo sucede con ciertos delitos de los que se encargan otras unidades que no corresponden con policía judicial (por ejemplo terrorismo, inmigración ilegal, etc.). Si además es necesario, que suele ser ante delitos violentos, también acudirán unidades de policía científica. Después de todo esto, la mayoría de funcionarios implicados serán citados ante los tribunales para juzgar la causa, teniendo otra vez contacto con agresores y víctimas y rememorando nuevamente todo el trance de forma minuciosa. Resulta además que en numerosas ocasiones son los propios policías las víctimas de los delitos.
La conclusión a la que queremos llegar aquí es que cada uno de los acaecimientos a los que se enfrenta un policía, directamente, o a través de manifestaciones de las víctimas, involucra a una cantidad ingente de ellos, nunca a un solo agente, esto multiplicado por cada uno de los delitos o contextos críticos hace que cada efectivo en su día a día se enfrente a numerosos estresores. Los policías suelen estar expuestos a situaciones violentas que muchas veces implican un riesgo para su propia seguridad (Vuorensyrjä y Mälkiä, 2011) citado por Rubio Valdehita et al.
ESTUDIOS DEL PROCESO SUICIDA EN LA POLICÍA
El proceso suicida se define como un conjunto de acciones con las que se asume que la persona busca quitarse la vida, pero cada una de ellas, solas o todas juntas, conllevan un gran riesgo hacia la consumación del suicidio. El comportamiento suicida está constituido por diferentes etapas, las cuales no son necesariamente secuenciales ni indispensables; entre ellas, puede encontrarse la ideación suicida, la contemplación activa del propio suicido, la planeación y preparación, la ejecución del intento suicida y el suicido consumado (Rivera, 2007).
Se consideran pensamientos o ideación suicida todos aquellos pensamientos que tiene un individuo referente a quitarse la vida de forma intencional y planificada. Estos pensamientos pueden ir desde el mero deseo de morir a la realización activa de planes concretos para la puesta en marcha de la propia muerte. Si bien los pensamientos y deseos de muerte pueden aparecer en una ocasión puntual, en general cuando se habla de ideación suicida o pensamientos suicidas se suele hacer referencia a un patrón de pensamiento recurrente en que aparece el deseo de morir. La ideación suicida es una etapa de vital importancia como factor predictor para llegar al suicidio consumado. Pueden presentarse casos donde se haya pasado por todas las etapas para llegar a la muerte, o bien, casos donde el suicidio se consume sin preámbulos, pero la interacción de estas etapas incrementa el riesgo suicida (González Forteza, Mariño, Rojas, Mondragón y Medina–Mora, 1998).
Las tasas de suicidio entre policías varían considerablemente según las fuentes analizadas, pero numerosos estudios apuntan a que son más elevadas que en la población general. Así encontramos, según menciona Ruíz-Flores (2020), diversos estudios realizados en diferentes países, como por ejemplo, en Alemania, donde en 1997 la tasa de suicidio fue más alta para los agentes de policía en comparación con las tasas del grupo de edad comparable 25 por 1000.000 frente a 20 por 1000.000 (Schmidtke, Fricke & Lester, 1999). También en Italia donde la tasa de suicidio entre los agentes de policía fue significativamente más alta que la de la población general menor de 65 años. (Grassi, et al., 2019). Y en Brasil, en un artículo se afirma que “se sabe que el suicidio es la principal causa de muerte entre los agentes de policía de todo el mundo”, encontrando en su estudio una tasa mayor de suicidios entre policías que la tasa nacional. (Gomes de Araújo & Gomes, 2018). En un estudio realizado por la Policía Nacional (Ministerio del Interior, 2020) se ha constatado que las cifras de suicidios dentro de este cuerpo de seguridad son similares a las del resto de la población española.
En otro artículo francés comienzan con un “las investigaciones indican que las tasas de suicidio son altas entre los miembros de las fuerzas del orden” (Encrenaz et al., 2016). También Servera (2012) concluye, analizando datos tomados de Estados Unidos, que está más que comprobada la existencia de grupos profesionales con un riesgo de suicidio significativamente más alto que el de la media global, y que las profesiones relacionadas con el ámbito de la seguridad pública se encuentran entre ellas. López (2018) también nombra que el caso registrado con una mayor diferencia fue el Servicio de Policía de Sudáfrica, donde en 1995 la tasa llegó a ser de 200 por 100.000, once veces superiores a las de la población general. (Masuku, 2000).
También se encuentran varios estudios que apuntan a una tasa de suicidios igual o menor en las FFCCS que en la población general.
Llegamos aquí a la conclusión de que hacen falta más estudios sobre factores sociodemográficos respecto al suicidio en la población general y sobre todo en la población española. Estos estudios no son necesarios únicamente para poder ser comparados con los estudios que se realicen entre las FFCCS (casi inexistentes), sino para acotar en qué términos se pueden realizar comparaciones fiables.
Sabemos que dentro de los factores sociodemográficos las cifras apuntan a una mayor tasa de suicidios consumados en varones, por lo que extrapolando esos datos podemos pensar que la población policial debería tener una mayor tasa de suicidios al tener una amplia mayoría de varones entre sus filas. Respecto a esto, algunos de los estudios realizados ya tienen en cuenta el factor de género, así como incluso la edad, haciendo unas analogías un poco más acertadas, resultando incluso así mayor la tasa de suicidios entre las FFCCS. Pero también vamos conociendo a través de estudios recientes que es, sobre todo, en los jóvenes (ligeramente también en los ancianos) en los que más está aumentando el riesgo de suicidio, población excluida en las FFCCS.
Encontramos también otros factores que no se han tenido en cuenta en los estudios comparativos que hemos analizado, que hacen que no se puedan considerar fiables y apuntando a que la tasa de suicidios en las FFCCS no solo no deberían ser más altas, sino que deberían ser más bajas que en la población general.
Aquí podemos nombrar factores sociodemográficos hacia los que algunas publicaciones apuntan a un mayor riesgo de suicidio y que no se encuentran dentro de nuestra población objeto de estudio, las FFCCS y más concretamente la policía nacional. Señalaremos que los estudios aluden a una mayor tasa de suicidios entre la población emigrante, siendo uno de los requisitos de los aspirantes a policía nacional tener la nacionalidad española.
Habría que tener en cuenta también la tasa de solteros y divorciados que hay entre los policías nacionales, ya que las condiciones laborales particulares de esta profesión, como por ejemplo horarios, etc. insinúan una peor conciliación familiar pudiendo haber una mayor tasa de divorciados y solteros entre la policía.
Otro elemento importante a tener en cuenta son los factores económicos y laborales, indicando los estudios que el desempleo o los problemas financieros debidos a la inestabilidad laboral son factor de riesgo a tener en cuenta, al ser los policías funcionarios de carrera con una gran estabilidad laboral no cumplirían con este factor.
Pero si aún queremos ahondar más y hacer una comparativa más ajustada y exacta, habría que tener en cuenta factores de riesgo como las enfermedades mentales o físicas graves. Apuntamos aquí el hecho de que para acceder a la policía nacional se han pasado unas pruebas físicas y psicológicas, así que durante el período de formación y hasta la jura del cargo como funcionario de carrera se puede excluir a cualquier aspirante. No puede ser apto para la profesión de policía aquel que se halle incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. Para eso se supera una entrevista. Esta entrevista es de carácter profesional y personal, y con la finalidad de comprobar la idoneidad del aspirante tomando como referencia factores que tienen incidencia directa en la función policial a desarrollar siendo realizada por al menos un miembro del tribunal calificador y con el asesoramiento de los especialistas que se estimen necesarios. Las cuestiones que se planteen por el tribunal irán encaminadas a determinar la idoneidad de los aspirantes para el desarrollo futuro de las funciones policiales. La entrevista se evaluará atendiendo a los resultados y conclusiones obtenidos exclusivamente durante su transcurso, sin perjuicio de que con anterioridad y a efectos de lograr la mayor utilidad de la misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de personalidad del opositor, de modo que sirvan como información complementaria, apoyadas con un currículum vitae y una vida laboral que se deberá aportar en la fecha de citación para el desarrollo de la entrevista. El cuestionario de información biográfica, de realizarse, contendrá datos y aspectos de su vida, así como la opinión del mismo ante las cuestiones que se le planteen. El cuestionario dispondrá de instrucciones específicas de obligado cumplimiento, que le serán indicadas para su confección. A efectos de valoración de la entrevista, el tribunal tomará en consideración, factores tales como la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, rasgos clínicos y cualidades profesionales, cuya incidencia en la valoración final será motivadamente individualizada para cada aspirante (psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico limite o incapacite para el ejercicio de la función policial, siendo excluyentes).
Otro apunte sobre la salud física y mental de los policías que debe considerarse importante es que una vez jurado el cargo, si en cualquier momento de su carrera profesional se considera que el agente no es apto a cualquiera de los dos niveles, la Dirección General de Policía tiene la potestad de jubilar anticipadamente al funcionario, a través de tribunales médicos, dejando de formar parte de la institución, por lo que entre los integrantes no encontraremos personal con enfermedades limitantes, tanto a nivel físico como psicológico, algo que aleja a este colectivo sobradamente de la población sobre la que se suelen confrontar estudios.
Algunas publicaciones apuntan también a una mayor incidencia cuanto menor es el nivel cultural, teniendo en la actualidad los aspirantes que cumplir el requisito de poseer el título de bachiller, además de tener que superar unos test psicotécnicos, que consistirán en la realización de uno o varios test, dirigidos a determinar las aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el desempeño de la función policial, con relación a la categoría a la que se aspira.
Otros artículos apuntan hacia una mayor prevalencia en sujetos con conductas adictivas, aquí apuntamos a que a los aspirantes se les podrá realizar en cualquier fase del proceso selectivo, análisis de sangre y orina o cualquier otro que se estime conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. La participación en el proceso lleva implícita la autorización expresa para la realización de estos análisis. Si el interesado se negara a someterse a la realización de los mismos, el Tribunal, durante la fase de oposición, o el Director General de la Policía, a propuesta de la División de Formación y Perfeccionamiento durante el curso de formación profesional y periodo de prácticas, previa audiencia del interesado, acordarán su exclusión del proceso. Recordemos que el proceso selectivo, desde que comienzan las pruebas de acceso hasta la jura de cargo puede durar más de dos años.
El parasuicidio, (concepto utilizado por primera vez por Kreitman en 1969, al considerar este autor que no todas las conductas autodestructivas poseen la intencionalidad de morir que posee el suicidio, y que por lo tanto las conductas parasuicidas suponen un comportamiento auto lesivo para el individuo conscientemente no mortal, entendiendo la tentativa suicida como un suicidio frustrado) está aún menos estudiado. En la población general, y entre el colectivo policial hay prácticamente una ausencia de investigaciones, no existiendo datos fiables sobre sus dimensiones, pero se estima que en la población general su frecuencia es hasta 40 veces mayor que la de los suicidios consumados. Conocer el perfil del episodio parasuicida (o gesto suicida, concepto que utilizarían otros autores) favorece la identificación temprana de las personas en riesgo pudiendo mejorar considerablemente la intervención (Lozano, 2004).
INMUNIDAD ANTE LA VIOLENCIA COMO PASO PREVIO A LA MUERTE
Todos los seres vivos tienen la habilidad intrínseca de superar las agresiones o cambios del medio (externo o interno) con el objetivo de seguir vivos y, por ende, de preservar la especie.
La vida es nuestra única posesión y conservarla es una tendencia natural, instintiva, que nos mantiene como especie, luchando la inmensa mayoría de las personas por su vida.
Todo esto sucede gracias al miedo, que es una emoción básica sobre la que existe mayor consenso respecto a su definición conceptual. Desde Darwin hasta autores como Tomkins, Izard y Ekman, se ha destacado la importancia de las emociones en cuanto a su función adaptativa para la supervivencia del individuo y de la especie. La emoción del miedo considerado como innato está presente en todas las culturas (Johnon-Laird y Oatley, 2000). Como hemos dicho, miedo es una emoción básica o primitiva, fundamental para la supervivencia, es la reacción más natural ante un objeto o situación que amenaza nuestra vida o integridad física y/o psicológica. Sin miedo es probable que ni nuestros ancestros, ni las otras especies animales, hubiesen subsistido dada la incontable cantidad de peligros ante los cuales estamos expuestos en este mundo, por ejemplo, las catástrofes naturales, etc. Por lo tanto, podemos interpretar el miedo que hoy se hace visible en las personas, como una reacción adaptativa y necesaria para sobrevivir, que activará comportamientos de cuidado personal y de otros. El miedo se convierte así en un sentimiento o un estado de ánimo defensivo, una tendencia afectiva derivada del instinto de conservación que nos aleja de la muerte y del peligro, gracias a ese miedo a la muerte hemos podido sobrevivir millones de años, es funcional, adaptativo (Sanchís Fernández, 2018).
En el miedo a morir se mezclan argumentos altruistas y motivaciones egoístas. El miedo a dejar una tarea inconclusa, la obsesión por el dolor físico, la obsesión de la agonía psicológica, la soledad y la desesperanza. Quizás este miedo a morir sea debido a que hemos sido educados en un contexto muy poco heroico, temeroso del riesgo y recluido en los estrechos límites de lo mundano (Veil, 1974) citado por Sanchís Fernández.
La muerte en nuestros días es considerada como algo a corregir; quizás como un problema que tarde o temprano terminará resolviéndose. Siempre podemos contar con la ciencia, que en sus constantes avances, dará con la clave y conseguirá que morir no sea algo natural y por ende inevitable. Hablar de la muerte es incómodo, de mal gusto, complicado y dificultoso, por lo tanto, negaremos nuestra mortalidad como si haciéndolo llegásemos a conseguirlo realmente.
Esta evitación de algo tan obvio como la finitud de la vida, puede ser un peligroso conductor hacia la ansiedad y el miedo. Así, nos dice Rocamora, 2017 “El ser humano está inmerso en múltiples situaciones que provocan angustia y miedo. Pero todas estas ansiedades tienen un núcleo común: miedo a la autodestrucción, a la nada”.
Y es que, en nuestra estrategia de supervivencia, la negación de la muerte es lo único que nos libera de una perspectiva aterradora, de una angustia categórica que nos obliga a hacer frente al hecho de que solamente estamos aquí por un breve espacio de tiempo, que cuando nos vamos, lo hacemos para la eternidad. Además, el morir está ligado a un sufrimiento que nos negamos a aceptar. La forma en la que solemos hacer frente a este hecho perturbador y temible es el engaño.
Desde siempre el ser humano ha huido del enfrentamiento con la muerte. Ha buscado una y mil soluciones que le sirvieran para enmascarar la realidad.
Ya Aristóteles nos puso frente a esta evidencia cuando afirmaba “la muerte es el mal más temible de todos, porque es el fin de todas las cosas”.
Pero esta angustia que crea la muerte debe ser superada cuando uno decide quitarse la vida por voluntad propia. ¿Qué es lo que facilita que este miedo sea superado por los humanos?
Hemos hablado de que ciertas emociones, y su expresión son innatas, pero también se ha considerado la posibilidad de que factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la expresión.
Entran entonces aquí los factores de aprendizaje propios de la propia cultura policial.
Ya que a través de un sistema de socialización, los miembros de la institución policial han asumido un espacio simbólico que les da sentido y orienta sus acciones, lo que permite que ese espacio se reproduzca, mantenga y actualice. Así, las tareas, roles, ritos, símbolos, códigos de conducta, conocimientos y saberes, entre otros elementos forman parte del conjunto del sistema cultural de la policía. La conducta y el accionar policial no pueden ser comprendidos sin un estudio de la configuración y de la inserción del individuo en el grupo que posee un modelo burocrático particular, una cultura característica. Se vuelve entonces fundamental pensar al policía no solo como aquel individuo que está situado entre la institución y el ciudadano, sino también como un sujeto activo familiarizado con un mundo simbólicamente estructurado. La cultura policial es una construcción colectiva, que identifica a los policías que comparten ciertas creencias y categorizaciones derivadas de sus experiencias en el campo social y en su labor, en ocasiones los propios policías construyen estereotipos de sí mismos (Tudela, 2011).
Existe en el ideario policial la creencia de que un policía que muestra sus sentimientos es considerado débil, quebradizo, frágil, inseguro, y por lo tanto no apto para un trabajo que requiere fortaleza física y mental. Se ha construido un ideal en la cultura policial, un modelo de verdadero policía que remite a una fortaleza psicológica, en ese mandato no escrito de cómo deben ser los policías no cabe la fragilidad o la sensibilidad y mucho menos la exteriorización de la misma, es el policía duro, insensible, impasible e inexpresivo el que goza de reconocimiento sobre todo entre sus pares, pero también para una parte de la sociedad.
Se afirma que la cultura policial varía, pero poco, pues se trataría de manifestaciones o respuestas adaptativas a un ambiente de trabajo caracterizado por la incertidumbre, el peligro, la desconfianza, la autoridad y el uso del poder coercitivo, que además sirve para manejar la tensión que origina el trabajo. Así, el peligro, el poder y la fuerza son aspectos fundamentales de la construcción simbólica de la actividad, el desempeño policial y la conducta de la persona (Tudela, 2011).
Bover y Maglia analizan en un estudio de 2017 que dentro de esta cultura policial vemos que la muerte juega un rol importante en la socialización policial, la muerte policial se instala entre los miembros de la institución como un destino posible, probable y como heroicidad. La habitualidad con la muerte se construye a lo largo de las carreras policiales iniciándose ya desde la academia la idea en los policías alumnos de que la muerte es una consecuencia posible del ejercicio de sus funciones. La muerte violenta se erige como cercana y probable. Los policías además entienden y significan la muerte de un modo particular, no la niegan sino que la reivindican como un rasgo propio de su trabajo, al haber construido la expectativa de morir violentamente como posibilidad. Se vincula la muerte al heroísmo y hay una obligatoriedad de los vivos de homenajear a los muertos, aunque la mayor parte de las carreras policiales terminen en retiro, los muertos adquieren una enorme visibilidad institucional.
Estudiando los datos de los últimos 20 años, la media de muertes en acto de servicio de la policía nacional, son aproximadamente unas 3 al año, lo que lleva a pensar que no importa cuántos policías mueran sino comprender que morir es una consecuencia posible de la labor policial. La posibilidad de morir en el ejercicio de la profesión no es exclusiva de las policías, sin embargo estas instituciones han hecho de esa probabilidad parte de su semántica institucional, formando parte de su cultura.
Llegado a este punto nos preguntamos ¿esa presencia constante de la muerte y la violencia han acercado ya al policía en riesgo de suicidio a su propia muerte? ¿Se le ha desposeído en parte de esa emoción innata de miedo hacia la muerte a través de la habituación en su trabajo?
Además en muchos casos el comportamiento de herirse uno mismo o las lesiones auto-infligidas representan un período transitorio de petición de socorro, pero en otros casos, es un importante indicador de problemas de salud mental y riesgo real de suicidio. De ahí la necesidad de intervenir de forma directa sobre aquellas personas que presentan este tipo de conductas (Hawton, Rodham, Evans y Weatherall., 2002) citado por Sánchez-Teruel.
De los pocos estudios que se están materializando en este momento, destacamos el de Fernando Pérez Pacho (2021) que está Doctorando en Psicología (El suicidio en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) quien nos manifiesta que, en todas las entrevistas realizadas con familiares o policías efectuadas, para sus autopsias policiales, ninguno había referido intentos previos de suicidio, haciendo hincapié en que la muestra es limitada.
Por eso nos preguntamos ¿y si en el caso de los policías carecemos en mayor medida de esos indicadores porque el policía ha dado un paso más que le acerca a la idea de muerte que el resto de los ciudadanos y no necesita ese ensayo? Ese acercarse a la posibilidad de muerte, al suicidio, ya que lo tiene presente en su día a día, porque no solo situaciones violentas indeterminadas pasan por los policías, si no que cada suicidio o tentativa en España transita obligatoriamente por muchos policías, ya que hay obligación de informar a través de las FFCCS a las autoridades judiciales de cada una de las tentativas suicidas o suicidios consumados de las que se tengan conocimiento. La mayoría de estudios apuntan a una mayor tasa de suicidios en los policías, pero ¿es igual en las conductas parasuicidas? ¿Y a qué es debido? ¿Se puede achacar únicamente a la accesibilidad a las armas? Parece haber menos tentativas suicidas o conductas parasuicidas en los policías y tal vez podemos carecer en mayor medida de ese período transitorio de socorro que dé una señal de alarma facilitando una intervención en personas en riesgo. Por lo que sería esclarecedor para una correcta intervención no solo analizar los suicidios consumados si no todas las etapas del suicidio.
(1) Psicóloga General Sanitaria, B-02434, Asociación Ángeles de Azul y Verde
(2) Psicóloga, Policía Nacional, Asociación Ángeles de Azul y Verde
BIBLIOGRAFÍA:
Agencia EFE (2020, diciembre). Ángeles de azul y verde combaten en la sombra el drama del suicidio policial. https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/angeles-de-azul-y-verde-combaten-en-la-sombra-el-drama-del-suicidio-policial/50000880-4427930.
Bernardo Moreno –Jiménez, María Eugenia Morante, Eva Garrosa y Raquel Rodríguez. (2004). Estrés traumático secundario: el coste de cuidar el trauma. Universidad Autónoma de Madrid.
Bover, T. y Maglia, E. (2017). ¿Están preparados para morir? La muerte en la profesión policial. Programa de postgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
Castro Bejarano, Y.R., Orjuela Gómez, M.A., Lozano Ariza, C.A., Avendaño Prieto, B.L. y Vargas Espinosa, N.M. (2012). Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables policiales. Perspectivas Psicológicas, 8 (1), 53-71.
De la Serna, J.M. (2021). Errores Habituales en los Planes de Prevención del Suicidio en la Policía. En J.M. De la Serna, Suicidio Policial: Guía para una Prevención Eficaz. Montefranco: Tektime, 243-288.
León Proaño, C.R (2020). Rasgos de personalidad y su influencia en la impulsividad en el personal policial del eje preventivo. Ambato.
López Nuñez, M. I. y Rubio Valdehita, S. (2014). Relación entre salud percibida y riesgo psicosocial en una muestra de policías locales. Avances en psicología clínica. Asociación Española de Psicología Conductual, 620-630.
López Vega, D.J. (2018). ¿Todo por la patria? Cultura, clima laboral y conducta suicida en la Guardia Civil. Sevilla: Kokoro.
Lozano, C., Huertas, A., Martínez, C., Ezquiaga, E., García-Camba, E., y Rodríguez, F. (2004) Estudio descriptivo del parasuicidio en las urgencias psiquiátricas. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría Nº 91.
Marí Julián, M. (2020). Suicidio: especial mención a su perspectiva de género y su aparición en la Administración Pública [Trabajo final de Grado en Criminología y Seguridad, Universidad Jaume I]. Grau Criminologia i Seguretat [394]. http://hdl.handle.net/10234/190535.
Ministerio del Interior. (2020, Noviembre). La Policía Nacional aprueba su Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida. http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12534962.
Organización Mundial de la Salud. (2009). Prevención del Suicidio: un instrumento para policías, bomberos y otros socorristas de primera línea.https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_responders_spanish.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2019). Suicidio. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide.
Rocamora, A. (2017). Cuando nada tiene sentido. Reflexiones sobre el suicidio desde la logoterapia. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Ruiz-Flores Bistuer, M. (2020). El debate sobre los policías entre policías. Recuperado enero 20, 2021, de http://papageno.es/tag/el-suicidio-entre-ffccssee.
Sánchez –Teruel, D. (2012). Variables sociodemográficas y biopsicosociales relacionadas con la conducta suicida. En J.A. Muela, A. García y A. Medina (Eds.). Perspectivas en psicología aplicada (pp. 61-78). Jaén: Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la U.N.E.D.
Sanchís Fernández, L. (2018). Afrontamiento del miedo a la muerte. Tesis doctoral. Facultad de Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
Servera, J (2012). El suicidio policial. Recuperado febrero 2, 2021, de: http://www.cj-worldnews.com/spain/index.php/en/item/2140-el-suicidio-policial.
Tudela Poblete, P. 2011. Aportes y desafíos de las ciencias sociales a la organización y la actividad policial. Fundación Paz Ciudadana, Chile.